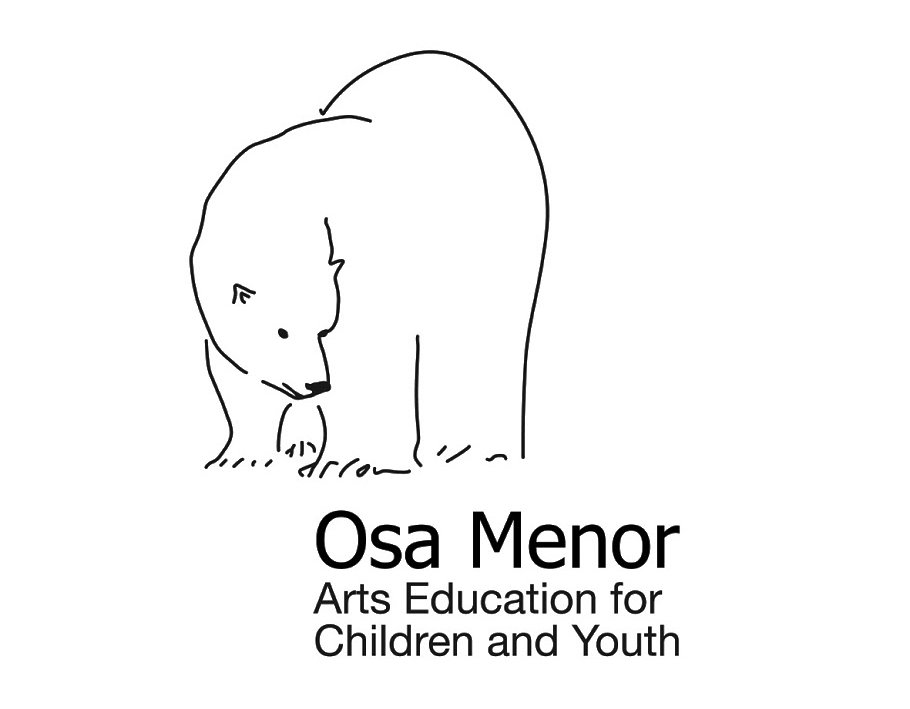Italia se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial hasta convertirse en una potencia de la industria cultural. Esta modernización italiana fue criticada por artistas como Pier Paolo Pasolini porque provocó la pérdida de valores sociales y simbólicos locales en favor de una cultura internacional capitalista-publicitaria anónima. Sin embargo, algunos sectores de la cultura italiana hicieron una nueva lectura de sí mismos para resignificarse en el panorama geopolítico vigente. Así, en 1949 surgió la idea de un nuevo proyecto cultural-académico: reciclar villas del Véneto diseñadas por el arquitecto Palladio en el siglo XVI para ubicar nuevos institutos de investigación sobre varias áreas. La ciudad de Vicenza decidió crear el Centro Internazionale di studi di architettura Andrea Palladio (en adelante el Centro) en 1958. Algunos de los mejores investigadores de la Historia de la Arquitectura están ligados a la institución: Anthony Blunt, André Chastel, Ludwig Heydenreich, Rodolfo Pallucchini, Rudolf Wittkower, Bruno Zevi, Fausto Franco, Giangiorgio Zorzi, Renato Cevese, Wolfgang Lotz, James Ackerman, Franco Barbieri, Arnaldo Bruschi, Licisco Magagnato, Christof Thoenes, Manfredo Tafuri, André Chastel, Guido Beltramini, etcétera. El Centro ha contribuido a situar la obra de Palladio, la ciudad de Vicenza y el patrimonio arquitectónico de la Terraferma del Véneto como símbolos que manifiestan una manera de ser y estar en el mundo.
En 2012, el Centro inauguró el Museo Palladio, sito en el Palazzo Barbarano de Vicenza. Como el objetivo del museo era ser el interfaz entre las investigaciones del Centro y la sociedad, rápidamente creó un departamento de educación con proyectos específicos para infancia, juventud, diversidades físicas y psíquicas, etcétera. Ilaria Abbondandolo, investigadora del Centro desde 1998, es la responsable de idear y dirigir dicho departamento de educación. Con perseverancia y rigor, Abbondandolo y su equipo han desarrollado programas y colaboraciones que han convertido al Museo Palladio en un referente de la educación de arquitectura para infancia en Italia. El museo celebró su décimo aniversario en octubre de 2022 con dos “días de estudio”, uno de ellos dedicado a la educación de la infancia titulado Lo que los adultos no saben sobre arquitectura (vídeo de las ponencias), donde tuve el privilegio de participar. El libro con las ponencias, de los dos días de estudio fue publicado en 2024 (descargar PDF) . Publiqué una nota en mi blog de fronterad sobre ese segundo día.
En septiembre de 2024, Abbondandolo publicó el libro Architettura a scuola. Metodi e proposte per il primo ciclo (Arquitectura en la escuela. Métodos y propuestas para el primer ciclo), donde explica los pasos que ella ha dado para definir el marco teórico y los objetivos del departamento educativo, así como ejemplos de algunas de sus actividades. Su investigación zigzaguea por varios campos y recoge aquello que considera útil para la propuesta educativa del museo que se sintetiza en tres ideas: el patrimonio es constructor de identidad e inclusión, la arquitectura despierta la conciencia espacial, la investigación y la educación van de la mano.
Arnaldo Bruschi, antiguo director del Centro, dijo que comprender las épocas pretéritas es: “comprendernos a nosotros mismos, nuestras acciones actuales como resultado de un proceso histórico en desarrollo en el cual estamos inmersos pero que se enraíza en un pasado lejano” (Bruschi, citado por Abbondandolo en la página140). Él añadió que la historia de la arquitectura “estudia los elementos que configuran los espacios en los cuales se realizan las acciones humanas en el tiempo” (Bruschi citado por Abbondandolo, p.105). Abbondandolo concibe la arquitectura como el devenir fenomenológico de nuestros cuerpos en el tiempo y el espacio al que damos sentido con la Historia. Todos somos personajes de un cuento al que llegamos desprevenidos. La educación de arquitectura fortalece nuestra conciencia espacial mediante metáforas posibles gracias a las técnicas disciplinares. Entender el escenario que habitamos es saber cómo tenemos que actuar en él.
La primera parte del libro se titula L´architettura a scuola (La arquitectura en la escuela) y se divide en tres capítulos. El primero es ‘Historia de la arquitectura y conciencia cultural’. La arquitectura, entendida como patrimonio colectivo, nos ayuda a formar nuestras identidades siempre diversas y a la vez muy parecidas. La obra de Palladio “constituye un laboratorio privilegiado para trabajar sobre el patrimonio como expresión de identidad y posible instrumento de inclusión” (Beltramini, actual director del Centro, citado por Abbondandolo, p. 21). El segundo capítulo se titula ‘Educar sobre el espacio’ y analiza tres proyectos educativos para primaria de Estados Unidos diseñados por docentes en colaboración con arquitectos y ajustados a los currículos locales. El método Design-based learning, de Doreen Nelson, propone un proceso de diseño espacial en seis pasos y medio. El primer paso es preguntar qué tengo que enseñar (por ejemplo, la migración). El segundo paso identifica un problema del currículo (por ejemplo, ¿por qué las personas emigran?). Los siguientes pasos marcan un objetivo proyectual, los criterios de evaluación, el proceso de creación de los estudiantes y el paso final de autoevaluación mediante la síntesis y la comunicación. El currículo Arquitectura e infancia, de la docente Anne Taylor y el arquitecto George Vlastos, propone temas disciplinares como planta y perspectiva, estructura, colores y textura. Luego define los objetivos de aprendizaje y dice en qué materias curriculares puede desarrollarse. El currículo Arquitectura: ¡es elemental!, de la sección de Michigan del American Institute of Architects, tiene como objetivo la conciencia del espacio construido y el impacto que cada uno de nosotros tiene en el ambiente. Propone siete temas que se adaptan al currículo del estado de Michigan, por ejemplo, las formas geométricas, secciones de calles, simulación de estructuras o proporciones humanas. Cada tema se relaciona con actividades concretas. Por ejemplo, el tema proporciones humanas se relaciona con los aspectos sensoriales del aula. Abbondandolo también revisa algunos proyectos europeos, pero son de menor calado en la educación primaria. El tercer capítulo es ‘La arquitectura es escuela’ y analiza diseños de colegios del siglo XX y XXI, principalmente en Italia. Me llama la atención el comentario que hace la autora de los dos números de la revista Casabella dedicados a los colegios, uno de 1960 y otro de 2007: “el reclamo a una necesaria sinergia entre la psicopedagogía y la arquitectura –sobre el que tanto se insiste en el número 245 de 1960– ha desaparecido del todo” (p. 74) en el número de 2007. Sin una visión clara de la sociedad educada que queremos es difícil proponer proyectos espaciales para la educación.
La segunda parte del libro es ‘El museo de arquitectura para la escuela’ y plantea cuál es la función educativa de un museo de arquitectura. Apunta hacia un museo que combina el valor de la obra en sí –en el caso del Museo Palladio es el Palazzo Barbarano, donde se ubica– y la calidad de la didáctica museográfica con una narración que integra obras concretas. El museo laboratorio propuesto por Giulio Carlo Argan también es un buen ejemplo porque, demanda visitantes activos que experimentan con la arquitectura como un lenguaje con una morfología y una sintaxis propia, y por lo tanto, como testimonio de valores socioculturales o vehículo de mensajes (políticos, civiles, espirituales, etcétera) que evolucionan en el tiempo. La educación de arquitectura incluye muchas perspectivas para dar un sentido a esa evolución: “la educación es la síntesis de los resultados de la investigación (...) Cuanto más aumenta los grados de separación entre los responsables de educación y de investigación, menos auténtica y atractivas resultará la acción educativa” (p. 84).
La tercera parte del libro explica buenos ejemplos de actividades educativas del Museo Palladio hechas en colaboración con varios profesionales desde 2012. No me detengo en ellas porque la esencia del libro es la búsqueda de Abbondandolo en pos de un sentido educativo para el museo. Tal vez en el futuro ella investigue los proyectos educativos para Primaria del Reino Unido, España, Hungría, Rumanía, Egipto, Colombia, etcétera. O ella estudie otros campos de la educación. Abbondandolo acomodará cada hallazgo en su propuesta educativa para que el Museo Palladio contribuya más a la educación de la infancia de Vicenza y el Véneto. Gracias al libro de esta reseña, también contribuirá a la educación de las niñas y los niños de otras culturas.
Architettura a scuola. Metodi e proposte per il primo ciclo. Ilaria Abbondandolo. Carocci Editore - Tascabili Faber, 2024.